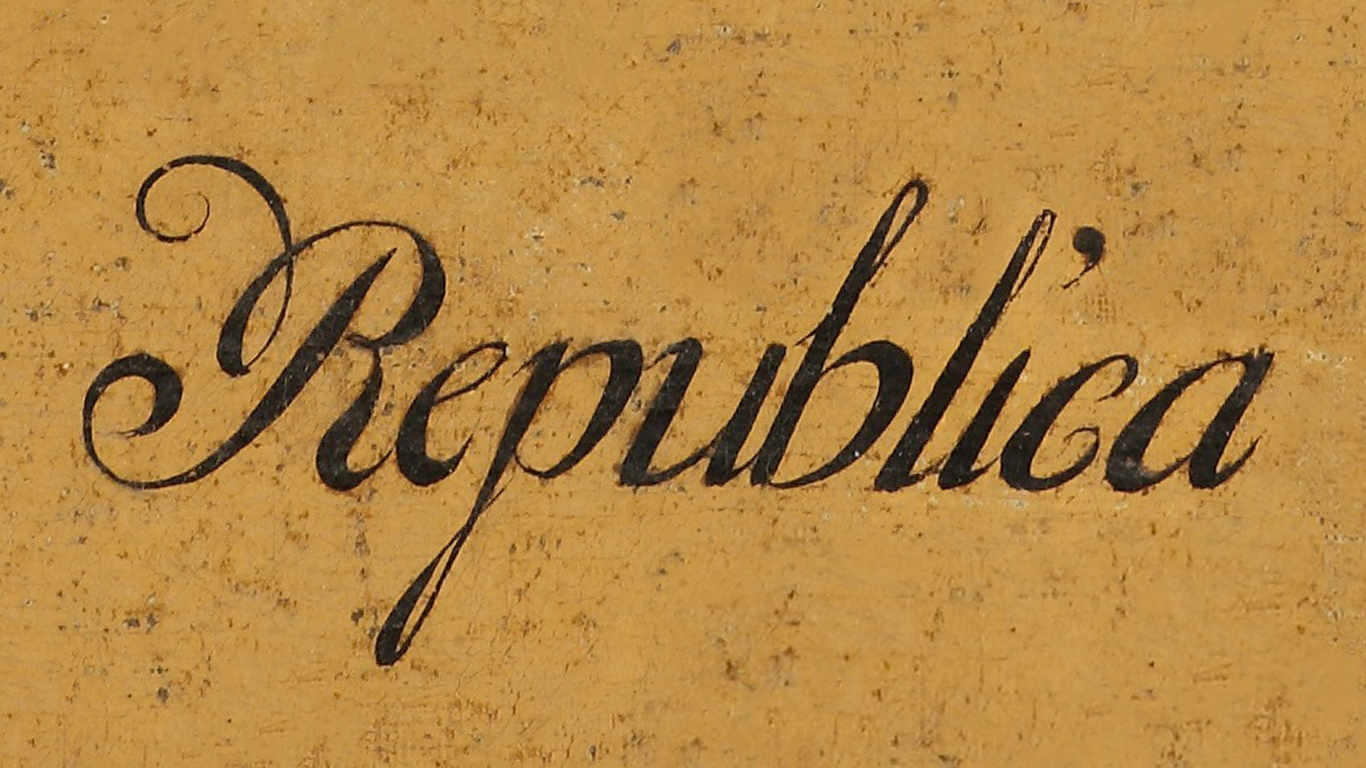1.
El “republicanismo morado” del saliente presidente Francisco Sagasti se sostiene en una reflexión sobre el republicanismo en la historia del Perú. Originado entre los ilustrados de la élite intelectual del país, el republicanismo habría fallado por la brecha existente entre los ideales y las prácticas políticas, pues en el Perú se habría dado “una profunda fractura entre el grupo social que detentaba el poder político y económico, y la mayoría de su población mestiza e indígena”.1 Contra esa histórica fractura, los morados plantean un republicanismo que se desmarca del liberalismo y del socialismo para formular un punto medio donde la “comunidad” reemplaza al individuo y la clase, y la “participación ciudadana”, a la libertad individual y la igualdad. Se propone además la “cancha plana” (o “pre-distribución”) para asegurar iguales oportunidades meritocráticas para la ciudadanía. Contra los extremos ideológicos, el republicanismo morado apuesta por el reformismo y el centro político, y ve la “moderación” como uno de sus valores supremos. En más de un sentido, esta propuesta presenta afinidades con ciertas ideas de Alberto Vergara que examinamos en una entrega anterior. Ahora ampliaremos la mirada para comprender cómo en las últimas décadas se ha venido tejiendo una cierta utopía republicana que se expresa en elaboraciones académicas y en discursos abiertamente políticos, como el ideario morado, hoy presente en el gobierno de transición, aunque con un fracaso electoral sin atenuantes.
Nos interesa interrogar cómo este discurso utópico echa mano de una visión particular del pasado y presente para construir una imagen del futuro del país. Si la efectividad práctica de las utopías radica en hacerse una con el deseo de las personas en su vida cotidiana, ello requiere que el “nosotros” que presupone y busca construir sea al menos tendencialmente mayoritario. De lo contrario, el impulso se pierde por asumir de antemano que se corresponde con el interés general por una suerte de armonía preestablecida. Dicho de otro modo, si es incapaz de congregar subjetividades y deseos diversos, ese impulso estará condenado al fracaso. Tal es, digamos, el aspecto subjetivo de las utopías y, frente a éste, debemos distinguir también un aspecto objetivo, donde aquellas diagnostican ciertas condiciones estructurales por remontar, u oportunidades de desarrollo social que ya palpitan en la realidad, por lo que se requiere que el diagnóstico sea histórica y empíricamente plausible. Entre ambos aspectos se articula un discurso que apunta a orientar el deseo y a realizar su programa. Así, los fracasos de la utopía pueden darse subjetivamente—una falla en la articulación entre los deseos de las mayorías y la visión de futuro que ofrece la utopía—u objetivamente—una falla en el empate entre una colectividad movilizada y las condiciones materiales realmente existentes. Esta distinción heurística busca evitar la unilateralidad de ver lo utópico como algo puramente ideal y “subjetivo”. Aquí se trata de examinar cómo ambas dimensiones se condicionan en la formulación misma del proyecto utópico. A partir de este marco, buscaremos caracterizar la utopía republicana dominante que recorre las burguesías y clases medias del país.2
Nuestro punto de partida es que estos múltiples desencajes (subjetivos y objetivos) hicieron naufragar la utopía republicana del siglo XIX. Sin embargo, desde fines de los 90 vemos un intento de reactivar esa utopía y traerla como norte para el presente, sobre todo a través de la obra de la historiadora Carmen McEvoy.3 A diferencia de Vergara, quien ancla su propuesta republicana en una lectura del siglo XX, McEvoy se concentra en el siglo XIX para revalorar los sueños y proyectos de los ilustrados peruanos y de sectores de las élites económicas—especialmente en la figura de Manuel Pardo y del civilismo—, cuestionando la hipótesis crítica marxista-dependentista que insistió en la incapacidad histórica de la clase dominante para hacerse dirigente. Se trata de “encontrar una genealogía republicana, un ‘proyecto nacional’ capaz de remontar la inmediatez y la contingencia a la que se refirió Lavalle y que, a mi entender, seguía dominando al país de las bombas senderistas y la inflación galopante”.4 Entre McEvoy y Vergara no solo hay proximidad ideológica, sino una cierta complementariedad que permite acercarnos a sus propuestas como si se tratase de un espontáneo reparto de funciones: mientras la historiadora recupera a ilustrados y civilistas de las garras del determinismo marxista, el politólogo ofrece un discurso coyuntural más operativo, capaz de penetrar en las ideas de ciertos actores políticos actuales. La autodeclarada genealogía foucaultiana de la autora encuentra una salida concreta en el discurso del politólogo, y ambos gozan hoy de presencia e influencia mediática, donde aparecen con frecuencia para tejer nexos entre el presente, el pasado y el futuro. Pero en ambos encontramos un uso selectivo de la noción de república, mucho más interesado en el fortalecimiento institucional, en la búsqueda de un consenso centrista y en rescatar a la ciudadanía de las garras de la ideología, que en una crítica de la dominación social en todas sus formas—lo que bien puede definir al republicanismo, visto desde una lente menos liberal.5
Nos interesan tales usos de la república en la esfera pública. Buscamos abordarlos desde una pragmática de la historia, es decir, desde una comprensión del carácter práctico de los discursos sobre la historia, la cual interroga qué se hace con ellos y cómo dichos usos delinean el terreno ideológico de la lucha política. Mientras viene consolidándose cierto republicanismo conservador o reaccionario—como el que profesa la llamada Coordinadora Republicana—, aquí analizamos uno de tipo centrista o reformista, distanciado a su vez de un republicanismo de izquierda, que examinaremos en una próxima entrega. Es notable que, al desmerecer la apuesta izquierdista, el republicanismo centrista se enfrente al conservador como si fuese la única alternativa “progresista” ante el pensamiento regresivo y reaccionario de los conservadores autoritarios. En lo que sigue, el rescate del “horizonte utópico” 6 de la élite decimonónica por parte de McEvoy nos permitirá comprender, en su articulación con el republicanismo de Vergara, los contornos de la utopía republicana que actualmente disputa el terreno ideológico con la hegemonía de su lado, al menos hasta el reciente proceso electoral.
2.
Para McEvoy, Manuel Pardo y compañía habrían sido incapaces de reconocer la brecha entre su propia visión de clase y la realidad compleja del país. La autora confía, sin embargo, en que podemos separar las ideas y los deseos republicanos de sus limitaciones históricas para, de algún modo, reconectar nuestro presente con esos deseos frustrados. Se trata de reconocer que el republicanismo “pardista”, pese a su discurso civilizatorio y a su incapacidad para hacerse cargo de la cuestión indígena, apostó por modernizar al país tanto en lo económico como en lo político.7 De lo que se trata es de animar la reconstrucción del “espíritu” del civilismo, con el fin de sugerir la importancia de su contribución y relevancia ante las tareas que nos exige el bicentenario. Contra la idea crítica de la historia, McEvoy plantea que la clase dominante decimonónica deseó dirigir de buena fe el país, pero se topó con mezquindad y conservadurismo (una lucha organizada alrededor de diferentes valores y actitudes subjetivas, y no de clases). El pardismo-civilismo habría querido devenir la élite dirigente del desarrollo nacional, pero (lamentablemente) no se lo permitieron. Lo que la frustración de Riva-Agüero y la historiografía crítica marxista valoraron negativamente, aquí adquiere un signo positivo.8 Al igual que en el republicanismo de Vergara, aquí pierde énfasis la realidad de la dominación social, principal obstáculo para una libertad sustantiva efectivamente realizada.
Esta revisión de McEvoy del siglo XIX es clave para comprender los usos de la república en el debate público actual. No solo ha brindado densidad histórica a un concepto a veces abstracto, sino que, en la práctica, ha avanzado hacia aquello que Mariátegui consideraba central para el socialismo: la construcción de una tradición, tanto intelectual como práctica, que aspire a que la experiencia del presente sea percibida como parte de un proceso más amplio de búsqueda de la emancipación.9 Y esto converge con el intento de Vergara por reconstruir una promesa republicana que todavía no hemos podido cumplir o realizar. En ambos casos, atendemos a la reconstrucción de una tradición republicana con autores fundacionales, debates, problemas y preocupaciones comunes, que no desea simplemente mejorar la historiografía disponible sino insertarse en el terreno político contemporáneo. En suma, el resultado es una reconstrucción de la historia de las marchas y contramarchas del ideal republicano en el Perú y de su peculiar imagen utópica, desmarcada al mismo tiempo de economicismos liberales y marxistas.
En este contexto, una de las premisas interpretativas más sorprendentes y problemáticas de McEvoy sobre Pardo (y sobre la defensa del espíritu del proyecto de la “república práctica” en su conjunto) radica en que lo considera una suerte de precursor del pensamiento decolonial peruano. Lejos de esclarecer al personaje, que McEvoy también entiende como parte del ideal modernizador (una característica que se encuentra en las antípodas de cualquier cosa que quiera tipificarse como “decolonial”), esta curiosa heterodoxia nos acerca a un extraño uso actual del republicanismo civilista. Apelando a una interpretación textualmente insostenible sobre la perspectiva decolonial de autores como Kusch o Mignolo, McEvoy propone una suerte de “civilismo decolonial” que, a su juicio, “fagocita la modernidad”. Pero ¿cuáles eran realmente las coordenadas epistemológicas de Pardo? Paradójicamente, esta pregunta puede ser respondida al revisar los escritos de la misma autora.
La principal distinción modernista que articula la visión de Pardo es la que opone “civilización” a “barbarie”. Ante aquella oposición, central a la modernización capitalista, la idea misma de un partido civil o civilista es rescatada hoy a partir de su significación como lo ciudadano. Los actuales simpatizantes de Pardo y del civilismo insisten en recordarnos que había gente en el siglo XIX que creía en el imperio de la ley y la igualdad ante ella, en el estado de derecho y en el que una república tiene como miembros a ciudadanos y no a vasallos o súbditos. Sin embargo, lo civil, a mediados del XIX, aludía también a lo civilizatorio. Como concepto, su origen puede situarse en la modernidad temprana, en la forma del estado civil que busca dejar atrás el estado de naturaleza y que luego cristalizará en la idea de la civilización como resultado del progreso histórico (y del cual la sociedad burguesa sería su expresión más avanzada).
Son claras las afinidades conceptuales entre tal aspecto civilista y la visión civilizatoria del filósofo liberal John Stuart Mill, aquí tomado como un ejemplo ilustrativo de las ideas extendidas entre la intelectualidad liberal decimonónica. En sus Consideraciones sobre el gobierno representativo (1861), Mill sostiene que el progreso material de las sociedades (económico, militar, científico) es el que permite las condiciones para producir instituciones políticas y agentes morales que puedan ser tenidos como libres y autónomos. Pero antes de llegar a esa etapa histórica, lo que primaría en las comunidades políticas no modernas y no occidentales sería la “barbarie”, caracterizada por el despotismo, la pasividad y la sumisión. Así, para Mill, se trata de “desarrollar” o “modernizar” las sociedades bárbaras antes de dotarlas de gobiernos representativos (esto a través de un liberalismo paternalista y colonial). En pocas palabras, dichas sociedades deben ser civilizadas por su propio bien.
Aunque a muchos libertarios le guste citar selectivamente Sobre la libertad (1859), especialmente para enfatizar la importancia de limitar el gobierno frente a lo que uno dice y hace, siempre y cuando no se esté dañando a los demás en un sentido directo, lo cierto es que para Mill tales derechos individuales (libertades civiles) no son naturales, innatos o espontáneos. Al contrario, plantea que se requiere de cierto desarrollo histórico, de cierto progreso civilizatorio, para alcanzar la madurez que permita ejercer tales derechos y libertades. De ahí que, para este tipo de liberalismo modernizador, la administración colonial no sea mala per se. El imperio puede ser útil y beneficioso en tanto el poder imperial se dedique a modernizar y civilizar a los bárbaros, a fin de que luego éstos puedan tener el suficiente desarrollo y madurez para gobernarse a sí mismos. En paralelo a esta dinámica de progreso doméstico surge la idea de un derecho internacional positivo que distingue el trato formal e igual entre naciones civilizadas del trato desigual de estas para con el resto (los “bárbaros” y “salvajes”). La idea que anima tal justificación es el denominado “estándar de la civilización” occidental, con el que las potencias coloniales e imperiales evaluaron al resto del mundo durante el siglo XIX, como ocurrió palpablemente en Japón y China. En suma, la ciudadanía vendría después de la civilización. Más allá de la discusión hermenéutica sobre si Pardo fue o no un seguidor estricto de Mill, hay más que un simple “aire de familia” entre las ideas dominantes sobre lo civil en el XIX y la ideología del proceso civilizatorio que acabamos de esbozar.
McEvoy recuerda que Pardo veía el Perú como un país arrasado por la “locomotora del progreso” y que, en ese marco metafórico, el ferrocarril adquirió la misión de civilizar y educar. Así, Pardo asumió que al Perú lo afectaba una barbarie doméstica generalizada que solo podría resolverse al ponernos al día con el desarrollo civilizatorio propugnado por la burguesía internacional, por lo que emprendió lo que algunos llamarían un “colonialismo interno” para, por un lado, civilizar a la plebe y, por otro, explotar los recursos naturales que aguardaban el despertar capitalista. Por todo ello, el pardismo-civilismo es ante todo un proyecto modernizador: utilizar tecnología, explotar recursos e industrializar al país para acortar distancias entre el centro (Occidente) y la periferia. La gente (“decente”) aparece en este ideal como ciudadanos civilizados y educados, capaces de realizar trabajos productivos.
Como comenta la autora, Pardo explicó la rebelión de Huancané en 1867 como una consecuencia directa de la abolición del tributo indígena, lo que desincentivó una cultura del trabajo y llevó, en palabras de Pardo, al “aumento de la ignorancia, el amor al ocio y el retroceso progresivo hasta llegar a la barbarie”.10 Frente a ello, el civilismo apostó por un ciudadano “decente”, propietario o trabajador—productivo siempre—, presto a defenderse de los tiranos y las masas: “La confluencia en el reinventado republicanismo peruano de nociones tales como disciplina, orden, autocontrol y educación con una fundamental, la de laboriosidad, posibilitó la creación de un modelo de ciudadano capaz de enfrentar no solo a la opción política autoritaria del gobierno, sino a la ‘barbarie’ de las turbas de las que aquel se había servido tradicionalmente”.11 Ociosas y sin educación, las masas tendrían que ser civilizadas mediante cierto productivismo liberal, lo que evidencia que el ideal de la “república práctica” fue un proyecto de modernización capitalista que, como misión civilizatoria doméstica, sería liderada por las élites económicas llamadas a moldear a la población según estos ideales.
Así, no es tan sencillo opacar el sentido civilizatorio de lo civil. Sin resaltar ambas facetas del discurso civilista es imposible comprender cómo sus promotores buscaron, en efecto, extender la carta de ciudadanía entre la población, pero considerando como potenciales ciudadanos solo a aquellos que cumplieran con su ideal civilizatorio. Nos recuerda McEvoy, por ejemplo, que el asociacionismo propugnado por Juan Espinosa a mediados del siglo XIX “debía promover una cultura basada en la virtud y los valores morales (el trabajo, el ahorro, la disciplina, el orden, la higiene, la austeridad) que impidiera reproducir una ‘cultura de la corrupción’ o una ‘cultura indolente’ capaz de convivir con ella”.12 Se entiende mejor por qué este vocabulario moralizante ha vuelto con fuerza en las voces que reactualizan la utopía republicana para el presente.13
En cuanto a la lectura de Pardo como un decolonial avant la lettre, McEvoy sólo propone interpretarlo como un “fagocitador” de la tecnología occidental. En realidad, la manera más simple de entender esto es que Pardo consideró fundamental la importación de tecnología moderna para explotar recursos, industrializar el país y así generar progreso, bienestar y soberanía nacional. Nada hay de fagocitación aquí. Pardo buscó importar tecnología para usarla de la manera que dictaba el ideal de civilización moderna occidental, aquel de una burguesía comprometida con la industrialización como vía hacia el progreso nacional. En contraste con el proyecto teórico decolonial—que, por cierto, no buscamos defender aquí—, el civilismo no pensó que esta importación permitiría preservar las culturas indígenas, sino todo lo contrario: como lo haría patente el racismo científico al poco tiempo, la industrialización era la ruta más corta para la desindianización.
¿Cómo recuperar entonces una utopía republicana de esta cantera decimonónica? Según Cecilia Méndez, el surgimiento del civilismo de Pardo no se dio como una ruptura respecto del conservadurismo de las élites, sino como una continuidad donde los liberales pasaron al frente de la escena oficial sin trastocar realmente las jerarquías sociales.14 Desde entonces, habría predominado en el régimen oligárquico una “república sin indios” que perduró hasta el golpe de Velasco en 1968.15 No en vano la feliz utopía republicana de fines del XIX naufragó en lo que por consenso llamamos “República Aristocrática”, y no es posible culpar solamente a Piérola por aquel destino. Como sostiene Wallerstein, el liberalismo del XIX fue “fundamentalmente antidemocrático”, una “doctrina aristocrática” cuya prédica de un gobierno de “los mejores”—por educación, no por nacimiento—minaba su propio discurso sobre las mayorías ciudadanas: “Los liberales querían el gobierno de los mejores -aristocracia- precisamente para evitar el gobierno de todos -la democracia”. El liberalismo, alineado con el conservadurismo, buscó bloquear las tendencias radicales que luchaban por una república popular.16
A todas luces, aquí se trató de una modernización capitalista que nadie quería generalizar realmente. De ahí que muchos la conciban como esencialmente conservadora, pues su concepción del pueblo y de la ciudadanía no era en absoluto universal. Por ello, hay buenas razones para discutir a fondo la visión histórica que nos ofrece McEvoy, tanto complejizándola a partir de la historiografía sobre el Perú del siglo XIX, como ubicando al liberalismo en una visión más global sobre su trayectoria fundacional. En lo que sigue, vamos a ensayar otra ruta para captar qué está en juego en este “giro republicano” que en los últimos años parece haberse erigido como la ideología de cierto centrismo que tiene mucho eco en la esfera pública limeña y donde, nuevamente, pareciera que liberales y conservadores se asocian en su mutuo interés por bloquear la posibilidad de una república plebeya y popular.
3.
Hace unos años, en una columna aparecida en El Comercio, McEvoy rindió tributo a Hipólito Unanue, figura clave en los primeros años republicanos.17 Político, médico y fundador de múltiples instituciones de la incipiente sociedad civil, Unanue hoy refulge como un faro de alta moral y entereza, en claro contraste con la corrupción que constantemente ha socavado la política peruana, siempre a ojos de la autora. Nuestros ilustrados —Unanue, Sánchez Carrión, Vidaurre—habrían estado abocados a “la construcción del Estado”, cargados de lo mejor del saber científico de la época y de una fe humanista inquebrantable, rasgos que lamentablemente nos harían falta en el presente. Al poco tiempo, José Carlos de la Puente replicó señalando que McEvoy silencia aspectos incómodos de nuestros ilustrados: por ejemplo, que luego de sus agitadas jornadas de servicio público, Unanue gozaba en su hacienda del servicio de un contingente de esclavos.18 La imagen subvierte aquella ofrecida por la historiadora y nos pone, una vez más, ante una contradicción recurrente en el panteón de los padres fundadores de los Estados modernos y del liberalismo. Pero De la Puente también señala que, contra un discurso demasiado centrado en los ilustres individuos del XIX, hace falta pensar las vertientes populares de la ilustración y el liberalismo en el país, aquellas “repúblicas en miniatura” que la historiografía viene recuperando.19 La disputa alrededor de Unanue informa bien un debate que, a nuestro juicio, debe exceder el ámbito de la academia, para avanzar hacia el terreno de la pragmática de la historia: no solamente discutir cuán acertado es un argumento sobre la base de fuentes, sino comprender además a qué apunta dicho argumento, qué busca instalar en el debate público y en función a qué objetivos.
Ahora bien, hay nexos importantes entre la visión del pasado de McEvoy y la propuesta republicana de Vergara. Al parecer, es a través de la revisión de la primera que el segundo puede afirmar que el “intento republicano”—el impulso utópico de las élites—nos acompaña desde los albores de nuestra modernidad, que se trata de algo “tan antiguo como el país”.20 De esta forma, el civilismo sería el momento de formulación de un deseo republicano que, en palabras de Vergara, muestra su “capacidad de reaparecer y readaptarse en distintos momentos de nuestra historia”.21 La república así imaginada deviene en el nacimiento de las “causas buenas y necesarias” que conviene recuperar, más allá de su fracaso histórico. Esta lectura en tándem de la historia busca rehabilitar un deseo perdido, en un gesto clave que permite allanar el terreno para la utopía republicana contemporánea.
¿Cuáles son sus antagonistas? En primer lugar, la utopía andina esbozada en los trabajos de Alberto Flores Galindo y Manuel Burga, desdeñada por los republicanos que creen historizar mejor. Como sostiene Mauro Vega, la utopía andina “fue un texto político que intentaba ofrecer una alternativa frente a la izquierda radical como a la derecha neoliberal que entre los años 80 y 90 estaban produciendo un sufrimiento masivo a la población”. Lejos de restaurar el pasado, lo que interesaba a Flores Galindo y Burga era repensar el socialismo en el país.22 En lugar de asumir que la utopía republicana tiene mejores fundamentos historiográficos, habría que saber leer en ella una lógica similar: se trata de un discurso político que aspira a encarnarse como un liberalismo de carácter popular, uno que logre cierta armonía entre el libre mercado neoliberal y el orden institucional democrático. De ese modo, se trata menos de discutir la objetividad histórico-empírica de estas visiones utópicas que de indagar en cómo operan y construyen un sujeto político en el pasado que, tras encarnarse en algún sujeto actual, permite orientar el presente hacia alguna imagen deseable del futuro.
Vega relata cómo en 1944 la intelligentsia indigenista cusqueña organizó el Día del Cuzco, haciéndolo coincidir con el Inti Raymi. Apuntaban a construir una imagen del Cuzco como centro de la cultura ancestral, en contraste con la condición pauperizada del campesinado indígena de la región. Para contrarrestar el lamento indigenista por un presente degradado, declararon en un diario: “Darnos cuenta de que fuimos grandes en el pasado nos hará entender que podemos serlo en el futuro”.23 En buena cuenta, esa declaración permite captar la operación de las utopías antes mencionadas. Ninguna plantea meras visiones futuristas, sino disputas por el pasado como fuente para la acción presente. Mientras los indigenistas cuzqueños instalaban el incario como fuente de grandeza, las utopías andina y republicana ubican de otro modo ese momento de plenitud. La primera entiende los pasajes de rebeliones anticoloniales y antioligárquicas del pasado, así como las visiones de restauración del mundo previo a la conquista, como fuente para una crítica de la dominación en nuestra historia que fundamente el encuentro entre socialismo y nación. La segunda encuentra la fuerza del pasado en los anhelos y deseos de las élites, largamente soslayados por la historiografía crítica, para recuperarlos como un deseo de cierto pacto nacional alrededor de las instituciones representativas y de los derechos civiles y políticos individuales (libertad, igualdad, propiedad). El deseo de emancipación vivo en los fragmentos de rebeliones pasadas contrasta con el deseo de una efectiva conducción nacional por parte de la burguesía. En ambos casos, el impulso utópico construye un sujeto, muy discutido en la propuesta interpretativa de Flores Galindo y Burga, pero aún por esclarecer en el caso de la utopía republicana.
Frente al énfasis de la izquierda en la nación como principal forma de cohesionar al pueblo, la utopía liberal local (al decir de Vergara) entiende la nación como un “mito” tendiente al chauvinismo. En su reemplazo, la república sería un modo de vinculación no identitaria de la sociedad. La búsqueda de un diseño republicano de este tipo que genere cohesión social se complicó en el XIX, en tanto las élites apostaron por excluir a la población indígena.24 En ese sentido, podríamos decir que el verdadero mito de las élites del siglo XIX es el de una república sin sujeto, una república sin pueblo. Si en el XIX esa república sería posible el día en que el pueblo no esté compuesto por indígenas, el reciente proceso electoral muestra que, para la actual utopía republicana, el pueblo es una entelequia de viejo cuño que se opone a una ciudadanía de individuos vacunados contra la ficción de lo popular. Esta persistencia no sorprende, pues el republicanismo liberal sigue presuponiendo en la práctica individuos aislados como los únicos ciudadanos efectivos, que en su agregación se constituyen como comunidad y, sobre esa base, realizan el ideal “participativo” en el que insiste McEvoy.
Tiene más sentido, entonces, hablar de una república que históricamente no ha tenido muchos ciudadanos, en vez de afirmar que hoy hay “ciudadanos sin república”, como lo hace Vergara en su conocida fórmula. Aún más, tanto McEvoy como Vergara consideran ilegítima la revolución—pasada o futura—, pues va contra el buen temperamento y la responsabilidad reformista, siempre dispuestos a cuidar que el país no se abalance hacia la barbarie. En efecto, el reformismo es el principal afecto que anima la utopía republicana hoy en día: si históricamente para la izquierda revolucionaria éste era visto como “cobardía” o “tibieza”, el actual republicanismo liberal lo afirma como una apuesta por mitigar la lucha de clases y salvaguardar el poco orden institucional conseguido. Contra el mito nacional y el de la revolución, Vergara plantea como reemplazo que el parlamento tendría que ser el locus de este reformismo del buen sentido común, la base de una comunidad de iguales que no se fundamente en el mito nacional. Así, su visión de futuro apunta a que arraigue un liberalismo genuinamente popular, capaz de quitarle piso al fujimorismo y a la izquierda por igual, como lo sostuvo el politólogo al pedir a la ciudadanía que moderara a los candidatos de la última segunda vuelta.25 Estamos ante un republicanismo que, finalmente, postula una ciudadanía que no se deje avasallar—aunque sí explotar—ni que se exalte demasiado. El eco de la cruzada de Unanue contra los “’patriotas exaltados’, quienes desconocían la moderación y, por ello, conducían a la república a la ‘fatal anarquía’” sigue sonando en el presente.26
4.
Lukács pensaba que la utopía aparece cuando la praxis se estanca, cuando los experimentos revolucionarios son bloqueados o derrotados políticamente.27 Sin tener que asumir que las apuestas liberales del Perú de los 80 puedan ser consideradas revolucionarias en algún sentido relevante, la idea de lo utópico como praxis estancada ilumina algo sobre la coyuntura de formulación de la actual utopía republicana. No es un dato menor el que McEvoy haya empezado a plantear este giro republicano a fines de la década de 1990, aún bajo la dictadura fujimorista y tras el naufragio del liberalismo popular del Movimiento Libertad. El fujimorismo fue una pesadilla para el liberalismo de viejo cuño y, hasta la reciente deriva vargasllosiana, era también el lado maligno del (neo)liberalismo, aunque sus reformas hayan sido siempre aceptadas por el republicanismo liberal como el marco intocable de la economía política peruana. Al decir de Carlos Contreras, la autora de La utopía republicana (1997) se unió entonces “a la que podríamos llamar la ‘novísima historia’ peruana, caracterizada hasta hoy por una revaloración del liberalismo local y de las élites domésticas”.28
De ahí que Vergara haya encontrado en la publicación de aquel libro los elementos para reevaluar “los proyectos e ideales de las elites dirigentes del país” en el XIX y así devolverlos a las urgencias del presente, abonando a una suerte de “giro político” en el estudio de nuestra historia.29 Este giro teórico-metodológico marcó a su vez el derrotero de un giro ideológico entre cierta franja de la intelectualidad local, que floreció tras la caída de la dictadura, y cuyas limitaciones hoy merecen ser discutidas a la luz de la coyuntura. Si, al comentar la aparición de El Otro Sendero (1986), Flores Galindo entendió que “el porvenir de una ideología es muy pobre si sólo se convierte en un libro”, pues sus ideas “aspiran a llegar más lejos, hasta confundirse con el sentido común”, podemos decir que la utopía republicana ha aspirado a lo mismo desde fines de los 90, aunque no haya tenido el éxito del neoliberalismo local.30
No sorprende, pues, que McEvoy y Vergara le otorguen al diseño institucional y a las élites económicas y políticas (que históricamente lo han conducido) el lugar central para imaginar nuestro pasado, presente y futuro. Al margen de que de jure exista el anhelo por hacer popular la utopía republicana, de facto son las élites las que terminan apareciendo, finalmente, como el principal sujeto político de esta utopía. Esas élites, inexistentes en los años 90, pero que en los últimos 20 años, según los autores aquí comentados, deben “ponerse el alma” e identificarse, de una buena vez, con los valores prudentes del justo medio, con la defensa cerrada del esfuerzo individual para el progreso económico y con el rechazo reformista a la revolución. De realizarse tal hazaña, y junto a las clases medias que poco a poco van aprendiendo estos valores, llegaremos a ver encarnado el “pueblo” de nuestro republicanismo liberal, hoy opacado por la coyuntura postelectoral.
Para hacer frente a la utopía republicana en el terreno ideológico, entonces, hace falta que la izquierda enfatice lo obvio: desde Mariátegui hasta el presente, el socialismo peruano sabe perfectamente bien que la nación es un mito, una ficción necesaria que habilita la construcción de una visión de futuro. Su rechazo a la utopía republicana sugiere que es desde ella que será posible (re)articular un republicanismo que asuma el problema de lo nacional como una tarea pendiente en el Perú. En otra entrega discutiremos cómo cierto republicanismo de izquierda a lo largo del siglo XX se articula con la tradición socialista en el país y pone en el centro de su visión histórica la “modernización desde abajo”—desde los movimientos campesinos hasta la apuesta participacionista del velasquismo—, pues allí encuentra las bases de una ciudadanía distinta de la imaginada por la utopía republicana. Encuentra allí también los intentos por establecer una república de carácter popular que asume la nación como lo que es, a saber, un artefacto que apunta a cohesionar al pueblo, como diría Benedict Anderson. Desde el marxismo, otras lecturas recientes entienden el republicanismo como una “política de anti-dominación”, como la activa construcción de la libertad colectiva ante la dominación en todas sus formas.31
Ante la genealogía republicana que toma a las élites como principales sujetos de la historia, hace falta reclamar la historicidad de las luchas populares por el reconocimiento y la liberación que la utopía republicana hoy niega: “Nuestra doctrina exige que la lucha por la salvación personal no sea indiferente, menos aún contraria, a las revoluciones de la historia, a las liberaciones políticas parciales, sino que las ayude, las complete y haga así posible el cumplimiento de su fin libertario último”, dice el Bartolomé de Augusto Salazar Bondy.32 La victoria de Pedro Castillo y Perú Libre plantea un terreno distinto desde el cual llevar adelante estas reflexiones, pues su promesa de abrir un proceso constituyente recompone el escenario político y nos aleja de los límites que nuestros liberales se (auto)impusieron al pensar el país. Con suerte, el capítulo económico de la Constitución de 1993 ya no será un texto escrito en piedra al que todos debemos agradecer por el “milagro peruano”. El gobierno de Castillo también abre la posibilidad de devolverle legitimidad a las izquierdas como actores políticos, contra su invisibilización recurrente en los diagnósticos de Vergara y McEvoy. Aquellos que pensaron que la utopía republicana era la mejor utopía posible hoy se ven obligados a reconocer que olvidaron la persistencia del viejo topo. El fracaso del “modelo” para lidiar exitosamente con la pandemia, la extinción electoral del partido morado, la fujimorización gratuita de Vargas Llosa, el desprecio del Congreso hacia el país, sumados a que por primera vez se elige a un presidente que desacopla el histórico nudo entre élites y poder estatal, constituye la evidencia de la impotencia—subjetiva y objetiva—de la utopía republicana dominante en el presente bicentenario.
Crédito de la imagen: Suprema Junta Gubernativa del Perú, Bases de la constitución polítca de la República peruana (detalle). Lima: Imprenta del Gobierno, 1822. Cortesía: John Carter Brown Library.
Notas
- Ver “El republicanismo morado”. Si bien la “fractura” parece una metáfora adecuada para el diagnóstico, no nos ayuda a comprender la historia de las relaciones de dominación en el país. Implícitamente, supone que hubo un momento donde las cosas no estaban “rotas”, lo que difícilmente fue el caso. Desde el “estado social” diagnosticado por Basadre hasta la llamada “herencia colonial” presente en análisis como los de Cotler, sabemos que el orden social en el país le debió mucho al orden colonial, sobre todo al papel fundante que la idea de raza ha cumplido en la estratificación social desde la Independencia hasta nuestros días (una tesis defendida, entre otros, por Aníbal Quijano).
- En la primera entrega, al analizar en sus propios términos la teoría republicana de Vergara, mostramos que el fracaso “subjetivo” de tal utopía (es decir, que no había mayor interés o deseo mayoritario por llevarla a cabo) llevó a tal autor a sugerir que el fracaso “objetivo” (por ejemplo, crisis económica e inestabilidad política) será lo que nos permita, a modo de “shock” pedagógico, cambiar nuestros deseos (lo que nosotros asociamos a una lógica explicativa más de tipo estructural y determinista, la cual obviamente desentona con el horizonte ontológico e ideológico del resto de la propuesta liberal).
- McEvoy, Carmen, La utopía republicana. Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919). 2da ed. Lima: PUCP: 2017 [1997].
- Ibid., 19.
- La importancia ideológica de esta visión republicana aumenta cuando la “XL Encuesta del Poder”, elaborada por Ipsos (por encargo de Semana Económica), considera a ambos autores entre los intelectuales más influyentes.
- McEvoy, Carmen. “República/republicanos 1750-1850”, en Cristobal Aljovín de Losada y Marcel Velázquez Castro (comps.), Las voces de la modernidad. Perú, 1750-1870. Lima: Congreso del Perú, 2017, 397-413.
- McEvoy, Carmen. “Manuel Pardo y el proyecto de la república práctica”, en En pos de la república. Ensayos de historia política e intelectual. Lima: Centro de Estudios Bicentenario, Municipalidad Metropolitana de Lima, Asociación Educacional Antonio Raimondi, 2013, 233-268.
- Sobre la frustración de Riva-Agüero y su importancia para la historiografía peruana, ver: Chocano, Magdalena. “Ucronía y frustración en la conciencia histórica peruana”, Márgenes, vol. 1, n. 2, Lima, octubre 1987.
- En ese sentido, consideramos dicha construcción como la dimensión utópica del uso de la república dominante, en la misma línea en la que Flores Galindo aludió a ella en su carta de despedida. Obviamente las similitudes son formales, ya que él se encontraría en el espectro ideológico opuesto. Ver su “Reencontremos la dimensión utópica”. Rénique acierta al notar que este proyecto republicano tiene como principal opositor histórico y político a Flores Galindo. Se trata de un movimiento intelectual que va de la utopía andina a la “utopía republicana”, de república sin ciudadanos, a “ciudadanos sin república”. No son únicamente meros juegos de palabras. Es, una vez más, un uso selectivo (con fines, intereses y efectos específicos) que busca enfatizar algo a expensas de otras determinaciones. Véase su «¡Queremos República! Intelectuales y política en el momento actual«.
- McEvoy, “Manuel Pardo y el proyecto de la república práctica”, p. 251. Estas ideas sobreviven. En las ciencias sociales, muchas veces aquel estándar civilizatorio continúa estructurando la diferencia entre “lo tradicional” y “lo moderno”, mientras que “lo occidental” sigue siendo utilizado como criterio universal para medir el desarrollo. En el plano político, lo encontramos operando parcialmente como matriz ideológica de las intervenciones llamadas “humanitarias” y en la “responsabilidad para proteger” de las potencias occidentales.
- Ibid., 257
- McEvoy, “República/republicanos 1750-1850”, pp. 408-409.
- Esta moralización subyace a la proximidad de la utopía republicana actual con motivos discursivos propios de la “auto-ayuda”, el “coaching” y el “wellness”. Véase la entrevista a McEvoy hecha por Rosa Chávez Yacila para Ojo Público.
- Méndez, Cecilia. “Incas sí, indios no». Apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú. Lima: IEP, 1995.
- Méndez, Cecilia. “República sin indios: la comunidad imaginada del Perú”, en Henrique Urbano (comp.), Tradición y modernidad en los Andes. Cuzco: CBC, 1997, pp. 15-41.
- Wallerstein, Immanuel. “Las agonías del liberalismo. ¿Qué esperar del progreso?”, en Después del liberalismo. Ciudad de México, Buenos Aires: Siglo XXI, 2005 [1996], 255.
- McEvoy, Carmen, “Nuestros ilustrados”, El Comercio, 14 de julio de 2019.
- De la Puente, José Carlos, “Para pensar el bicentenario”, El Comercio, 30 de julio de 2019.
- Las investigaciones de Cecilia Méndez y Mark Thurner son referentes clave en ese sentido.
- Vergara, Alberto. Ciudadanos sin república, 2013, p. 17.
- Del prólogo de Vergara a la segunda edición de La utopía republicana (2017) de McEvoy.
- Vega Bendezú, Mauro. “Entre la utopía andina y la utopía republicana. Representaciones públicas en los Andes (algunas aproximaciones)”. Revista de historia Jerónimo Zurita, n. 86, 2011, 99-130.
- Ibid., 127-128.
- Una excepción a esta regla puede encontrarse en el “liberalismo andino” de Juan Bustamante, leído recientemente por Sergio Tejada como un liberal capaz de comprender la comunidad como una forma de organización social que no tendría que disolverse para alcanzar la modernidad. Ver: Tejada, Sergio. Tras los pasos de Juan Bustamante: apuntes biográficos y políticos. Lima: Construyendo la Nación, 2019. Su lectura ha de contrastarse con los textos que McEvoy y Vergara han dedicado al mismo personaje.
- Ver un panel en Harvard organizado tras la primera vuelta.
- McEvoy, “República/republicanos, 1750-1850”, 400.
- Lukács, Georg. Historia y consciencia de clase. Estudios de dialéctica marxista. México D.F.: Grijalbo, 1969.
- Contreras, Carlos. “Reseña de La utopía republicana.” Histórica 23 (1), 1999, pp. 161-171.
- Vergara en el prólogo al libro de McEvoy, antes citado.
- Flores Galindo, Alberto. “Los caballos de los conquistadores, otra vez. (El otro sendero)” en Obras completas. Tomo IV. Lima: CONCYTEC, SUR, 1996 [1988], p. 187.
- Sasha Lilley, “Karl Marx Loved Freedom. An interview with William Clare Roberts”, Jacobin, julio 2021.
- Salazar Bondy, Augusto. Bartolomé o de la dominación. Buenos Aires: Ciencia Nueva, 1974, p. 93.
24.07.2021